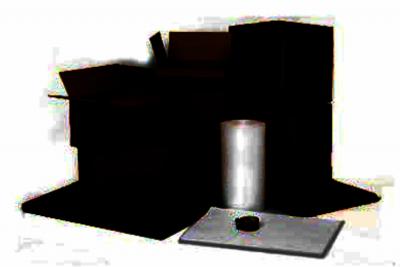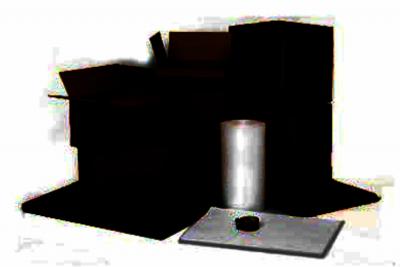
Trabajo en el archivo general, mi nombre es Florica, no me quejo tengo un buen cargo y con unos haraganes que son supuestos trabajadores a mi cargo, a saber. Aunque las normas de la casa lo prohibía, cada tanto visitaban la oficina algunos vendedores o de cajas de diversos productos. Los jefes solían ser tolerantes y les permitían la entrada, de modo que ya era costumbre que yo comprara a esas personas. Cajas para archivar…
De esta manera conocí a Leandra, una mujer bastante extraña. Llego con cajas preciosas y me encandilo su melena salvaje rubia vestía siempre el mismos colores, blanco, negro y rojo lo que le daba el aire de una actriz a lo Marilyn Monroe, escapada de alguna película de la época del cine de rosas, vino y lujo, que las llamo yo.
No solo vendía cajas: además, libros y diccionarios, al contado. Me convertí en la clienta de Leandra, pues la relación me resultaba muy cómoda: yo le pedía tal caja de tal color, una caja bonita y unos días más tarde Leandra regresaba, escrupulosa, mi caja y al mismo precio que el mayorista.
No tardé mucho en darme cuenta de que Leandra no sólo era extravagante en su aspecto, sino también en sus acciones y en su manera de hablar. Empleaba un vocabulario propio y exclusivo; no caminaba por la calle sino por la vía pública; no viajaba en tranvía, ni trenes, sino en el transporte público. Jamás decía «No sé»: si no “depende” y casi siempre preferiría no hacerlo.
En una ocasión, ante cierto diálogo, me costó dar crédito a mis sentidos. Desde mi mesa, mientras prestaba atención a detalles de mi trabajo, oí que Lola -una de las empleadas más veteranas, a punto de jubilarse- le preguntó:
-Dígame, Leandra, ¿usted nunca pensó en casarse?
La curiosidad me obligó a levantar la vista y a mirarla ella. Esbozó una sonrisa comprensiva y, si se quiere, compasiva e indulgente:
-Pero, señorita Lola, su pregunta tiene fácil explicación-hizo una pausa de efecto-. Yo no me puedo casar por tres razones: una, ando escasa de dinero; dos, carezco de dinero; y, tres, no tengo dinero.
La respuesta de Leandra y, sobre todo, el estupor en el rostro de Lola me produjeron un ataque de risa, que disimulé lo mejor que pude. “vale”, me dije, “es una comedianta genial.”
El hecho fue que me acostumbré a las visitas periódicas de Leandra, durante las que, además de concretar las compras –a veces- de libros y siempre de cajas, me divertían sus excentricidades, anécdotas, razonamientos y disparates.
Llegaba con un carro de la compra azul, viejo hasta ser grisáceo, donde guardaba facturas, recibos, libros, tarjetas personales..., en fin, diversos papeles de índole comercial a los que llamaba, y vaya uno a saber por qué, elementos de juicio. Pero, además del carrito, cargaba siempre cinco o seis bultos: cajas de cartón arrugado o cajas de cartón rígido y las publicaciones que le habían pedido.
Llegó el día en que el jefe del negociado, fue ascendido y trasladado a la central. Su reemplazante, el señor Roberto, no era mala persona, pero sí hombre de habla barroca, amante de circunloquios y devoto de normas y reglamentos: apenas asumió el cargo, aplicó la ley que no se cumplía, y entonces ni leandra ni los demás vendedores pudieron franquear los umbrales de la delegación.
Fue un problema menor, rápidamente resuelto: Leandra y yo intercambiamos nuestros números de teléfonos, de modo que mis compras y sus ventas siguieron realizándose, ahora con un solo cambio: en lugar de entregarme los libros y las cajas en la oficina, Leandra me los llevaba a casa. A mí, lo de las cajas me apasiona ya que trabajo en archivos. ¡OH! que bellas son: les escojo un rincón de mi piso y les pongo encima un pañuelo bonito. Me gusta contemplar sus formas, sus colores… claro que he empezado a tener problemas mi marido y mis dos hijas me han abandonado les irritaba todo de mi, a saber, comentaban entre ellos mi forma de vestir absurda, con una cajita brillante a modo de tocado en un lateral de mi melena, mi ropa brillante de colorines, o estampados chillones florares, que remataba con un espléndido lazo de raso en la cintura. Escuchaba sus comentarios burlescos, cuando salía toda esplendida y divina rumbo a mi puesto de trabajo. Hicieron bien, lo reconozco en su alocada estampida aquella tarde de verano de calor insufrible.
Y de espacio ya no me quedan rincones, pero si habitaciones, pasillo…Terraza mucho espacio por llenar con mis cajas.
En un momento dado, tomé conciencia de que ya hacía un año que trabajaba en el nuevo archivo rodeada de cajas, que no me podía llevar que, por lo tanto, también hacía un año que conocía a Leandra y que, a intervalos más o menos regulares, le compraba libros y cajas. En ningún momento ella se llamó a sí misma “vendedora de libros”: decía que era portadora de cultura.
En efecto, la portadora de cultura llegaba, entorpeciendo con su carrito ruinoso, sus paquetes y cajas de cartón, a mi piso, me entregaba los libros, y cajas solía enhebrar una sarta de sorprendentes soliloquios y, después de unos veinte minutos, se marchaba.
Recuerdo bien su última visita; en ella Leandra había hecho fluir un discurso especialmente raro y muy extenso, en aquel idioma difícil de seguir en el que me ilustró con una absurda charla de un abecedario de su invención. El café era una poción, el té un caldo y la menta-poleo hervido una pócima; sin embargo, no logré que me explicara los fundamentos de tal clasificación.
Cosa extraña: sus argumentos, que al principio me habían causado gracia, de repente me irritaron, sin duda por el rechazo que siento hacia la irracionalidad y el error. Y, a pesar de que disimulé mi fastidio, vi con alegría el momento en que, por fin, Leandra se retiró, con su ajado carrito y sus cajas y sus paquetes a su planeta. Ya conseguiría yo, mis cajas, por mi cuenta.
Como la puerta de la planta baja está permanentemente cerrada con llave, tuve que acompañarla para permitirle la salida del edificio. Al volver al piso, advertí que sobre una de las sillas Leandra había olvidado uno de sus bultos.
Era una caja de cartón, redonda, bastante parecida a las que se usaban para guardar sombreros de hombre. Dos cintas malva, nacidas en el borde y ahora caídas a su costado, servirían para trasladarla con comodidad.
Levanté la tapa y un horroroso gritito –se escucho en el interior- mire con mas detalle y horrorizada: descubrí dentro de una cajita transparente, a un espeluznante hombrecillo verde que prorrumpía en un discurso de improperios, aunque aún no habría podido llegar a su casa, llamé inmediatamente a Leandra con el propósito de avisarle del olvido. El tono de llamada sonó cinco veces y atendió el contestador automático: dejé un mensaje -aunque cortés, perentorio- no dejaba lugar a dudas.
Esa noche Leandra no me devolvió la llamada. Tampoco al día siguiente. Volví a llamarla y a dejarle mensajes en el contestador durante varios días y en distintos horarios.
Al llamarla una semana más tarde, el tono sonó no sé cuántas veces, pero no respondieron ni Leandra ni el contestador. “Estará desconectado”, me dije.
Unas horas después mis llamadas fueron respondidas por una voz femenina que recitaba: “siete telefonía informa que el número solicitado no pertenece a ningún usuario”. Más adelante, el número de Leandra siguió en absoluto silencio, como si ya no existieran ni su número ni su terminal.
Cuando comenté en la oficina el suceso, Cari, cuyo escritorio está pegado al mío, se ofreció a venir a casa:
-Siempre que no te moleste –dijo-.
-Al contrario –respondí-, te agradezco la ayuda.
De manera que, al concluir el horario de trabajo, Cari visitó -por primera y última vez- mi piso. Al destapar la caja, esbozó un gesto de contrariedad:
-¡Por Santa Genoveva! –dijo-. El asunto parece complicado.
-Claro que sí: yo te lo tengo dicho.
Después Cari perdió todo interés en la caja y se distrajo mirando en derredor. En pocos segundos, logró ponerme nerviosa. Es inquietante y se lanzó a recorrer todo el piso y a expresar diversas críticas o sugerencias cuando chocaba con alguna de mis cajas, que yo no le había pedido, como, por ejemplo, “Aquí te vendría bien poner un espejo” o… ¿solo tienes esas cajas por todas partes? Parece que hubiera corrientes de aire.
Se detuvo ante el portarretrato de mi ex, sonriente, lo sostuvo unos momentos en la mano, lo cambió ligeramente de lugar y comentó:
-¿Así que ésta es tu ex? Es guapo chica, que pena que te dejara y lo peor que se marcharan tus hijas con el. Estas muy sola Florica y ellos tan a gusto en el norte.
Me dije que podría haberse ahorrado los comentarios y la recomendación: mi idilio con mi ex y mis hijas se hallaba ya muy deteriorado y varias veces había sentido la tentación de quitar el retrato, pues su sola presencia me perturbaba.
Luego investigó la biblioteca y aprovechó para pedirme prestada un libro de cuento de Bolaño. Aborrezco prestar libros (y también pedir prestados) pero, como había sido tan gentil en venir a casa para ayudarme, no me atreví a decirle que no.
Cari ya dije que es inquieta. Unos días más tarde verifiqué que, asimismo, le gusta hablar de más. En efecto, el viernes el señor Roberto me convocó a su despacho y, tras mi entrada, cerró la puerta. Por el dictáfono ordenó:
-Fernanda, por favor hasta nuevo aviso no me pase ninguna llamada.
Me hizo sentar frente a su escritorio y, con una sonrisa que pretendía ser cordial pero que era tensa, me dijo:
-No es que a mí me guste meterme en la vida del prójimo, mi querida Florica, pero, en cierto modo, siendo usted una veterana funcionaria, y siendo...
“Ahora va a arrojarme en el laberinto de su prosa con vericuetos.”
-... yo un hombre algo mayor que usted, con más experiencia vital, y también su director, una especie de padre dentro del archivo, ¿no?, tengo como una especie de, cómo diré, de obligación moral de ayudarla. ¿No es así...?
Como esperaba una respuesta, asentí en seguida, movida por el deseo de que terminase de hablar lo antes posible.
-De manera –continuó- que, si usted me lo permite, mañana, que es sábado y que tenemos tiempo, voy a hacerme una escapadita a su casa, a ver qué podemos hacer...
No pude menos que aceptar su propuesta. Al volver a mi mesa, Cari rehuyó mi mirada. Sin embargo, unos minutos más tarde, se acercó y me musitó al oído:
-No vayas a creer que se lo conté yo. Él ya lo sabía: no es fácil ocultar esas cosas.
Me pregunté cómo sabía Cari que Roberto lo sabía.
El sábado tuve que levantarme temprano, pues no podía recibir al señor Roberto con las cajas llenas de polvo ya que no se barría desde hacía por lo menos dos semanas. Dediqué gran parte de la mañana a la detestable tarea de hacer correr la aspiradora por las habitaciones y entre las cajas, repasarlas con un trapo del polvo, limpiar el baño y la cocina... En fin, a eso de las once, mi casa ya estaba presentable para recibir al señor Linares.
No llegó solo, sino acompañado por López -el ordenanza aficionado al bingo- y por un caballero -para mí desconocido- de traje, corbata y gafas.
-El doctor Amancio -el señor Roberto lo presentó- es el escribano, también llamado notario, que va a levantar el acta. En cuanto a López -agregó, de forma afable-, no necesita presentación. ¿Quién no le debe algún favor a López, no es cierto?
López, vestido con el uniforme de ordenanza, sonrió con timidez.
-López sólo está aquí en calidad de testigo, para que el doctor Amancio pueda asentar su firma en el acta.
-Está bien –dije-. De acuerdo.
El señor Roberto destapó la caja y, con la tapa en la mano derecha, miró con atención el contenido; lo mismo hicieron en seguida el doctor Venancio y el ordenanza López.
Ósea,- me dije- que ahora me creen han visto al horripilante hombrecillo verde dentro de su cajita transparente…
-¿Todo en orden, López? -preguntó Roberto.
-Sí, señor, ningún problema.
El doctor Venancio desplegó el acta sobre la mesa del comedor. Eran tres hojas; firmó en los márgenes de las dos primeras y luego al pie de la tercera. En seguida le indicó a López que debía hacer lo mismo; éste firmó con alguna lentitud: se veía que no era hombre avezado a papeles ni escrituras.
-¿Yo debo firmar? -pregunté.
-No es necesario -contestó el escribano-, pero tampoco es inconveniente. Lo dejo a su criterio.
-Voy a firmar, por las dudas.
Aproveché para leer el acta, y comprobé que su contenido se ajustaba rigurosamente a la verdad. Entonces firmé.
-Y usted, Roberto, ¿desearía firmar?
-No, doctor, no me parece imprescindible. Ni tampoco prudente.
Tras algunas palabras anodinas sobre el estado del tiempo, mis visitantes se retiraron.
Tenía planeado concurrir esa noche al cine con Marina. Pero a eso de las seis de la tarde me llamó para cancelar la salida:
El problema está en mi marido -me explicó-. Si es que puede llamarse problema. A mí no me parece que tenga nada que ver, pero a él sí: cree que, en el actual estado en que te encuentras – ya sabes- lo de las cajas, tu situación puede hacerme perder la realidad.
Tuve ganas de mandarla al demonio, junto con su distinguido marido, pelafustán entregado a los enredos de la política, pero me limité a decirle:
—Está bien, de acuerdo.
Y pensé: “Mejor así, ya me tiene harto.”
Busqué en una guía de Internet el número telefónico de Leandra y averigüé que vivía en la calle sal si puedes. El domingo por la mañana me dirigí a la casa en cuestión; encontré una tapia de madera y un cartel que decía: DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA NUEVA. NUEVO COMPLEJO RESIDECIAL. CON JARDINES Y PISCINA.
Exceptuadas algunas circunstancias muy específicas, mi vida siguió sus cauces normales.
No pasó demasiado tiempo hasta me ingresaron en un psiquiátrico por vía judicial. En el que había una ventaja y un inconveniente. La primera consistía en un aumento de amigos momento. El inconveniente radicaba en que debería cumplir mis nuevas tareas en el psiquiátrico y los terapeutas, por cierto bastante alejado de la ciudad, vamos en mitad del campo y de difícil acceso.
Sopesé los pros y los contras, y finalmente acepté el papel de “la loca de las cajas”, resignándome a las exhaustas sesiones de terapias y medicación que me hacia caminar con mi pijama azul con un pijama azul y la baba caída. Isidro era mi mejor amigo padecía síndrome de Diógenes y me comprendía le parecía muy injusta nuestra situación, imprescindiblemente tendría que vender antes mi piso de la avenida de los naranjos, -decían- los profesionales-
Sin buscarla mi afición al coleccionismo de las cajas, alcancé también cierta notoriedad, y me di cuenta de que experimentarla no era desagradable. Recibí cronistas y fotógrafos de los diarios mas importantes, y de las revistas Hola y Gente; fui sometida a reportajes y retratada -ya sonriente, ya adusta- junto a la caja redonda. También me invitaron a varios programas periodísticos de la televisión, a los que concurrí con cierta vanidad. Y no rechacé invitaciones a presentarme en programas frívolos de chismes.
En el ámbito hospitalario sufrí algunas preguntas, tan ingenuas como esperables, y distintos inconvenientes de algunos pacientes leves, que no impidieron mi continuo ascenso entre los demás locos.
Más aún: diría que, en este aspecto, no puedo quejarme. Cada nuevo éxito generaba un nuevo progreso, y mi carrera seguía creciendo en jerarquía y en dinero.
Un viernes a la tarde (el mejor momento de la semana) fui citado a la oficina central. El mismísimo administrador jefe me congratuló y me manifestó que, sin el menor asomo de duda, antes de un año me -Así que, estimada Florica, le conviene ir arreglando sus cosas con tiempo.
“Entre jarales y un rosal” es un magnifico centro psiquiátrico que, sin embargo, obligará Isidoro a renunciar a su plaza de loco y acompañarme a la nueva casa y, a nosotros, a cambiar. Una vez allí, no resultará difícil conseguir el alta.
Isidoro y yo nos hemos vuelto tacaños hasta el extremo de la más ruin avaricia: queremos tener suficiente dinero como para poder comprar, en Madrid, un piso relativamente espacioso, y creo que vamos a lograrlo. Es el único modo: ahorrar y ahorrar y ahorrar servicios: electricidad, teléfono, gas, agua... También dejé de pagar los impuestos municipales.
-Van a hacerte juicio y te rematarán el departamento —suele comentar Guillermina.
Indefectiblemente respondo:
—Pero no van a encontrar comprador.
—Es verdad —responde Guillermina todas las veces—, pero ése no es problema nuestro.
©Carmen María Camacho Adarve